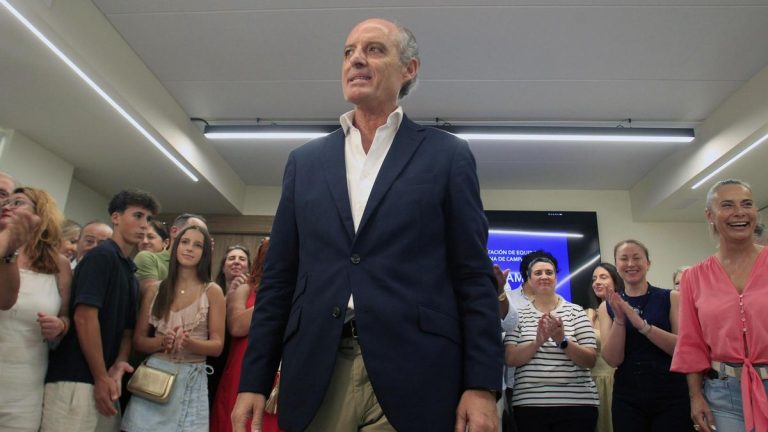Un estudio del CREAF y del CSIC sostiene que los humanos introdujeron peces en estanques de alta montaña siete siglos antes de lo que se había documentado
Hemeroteca – El mayor proyecto para adaptar Pirineo al cambio climático une a seis regiones de España, Francia y Andorra
Los sedimentos del Lago Redon, en el Valle de Arán, han guardado un secreto durante siglos: las primeras piscifactorías podrían haberse instaurado hasta 700 años antes de los que se había documentado hasta la fecha.
Un innovador estudio liderado por investigadores del CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales) y el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), publicado este martes en la revista Nature Communication, sostiene que los pastores habrían añadido intencionadamente peces en este lago en el siglo VII, varios siglos antes de los primeros registros históricos.
“Los documentos históricos empezaron a registrar la existencia de peces en los lagos europeos durante los siglos XIV y XV y la mayoría de ellos detallan los derechos de pesca y el comercio”, explica Elena Fagín, investigadora del CREAF y una de las autoras principales del estudio. “Gracias a la memoria que guardan los sedimentos podemos ir muchos más años atrás, cuando no había ninguna documentación, y situarlo en una fecha más precisa”, añade.
El descubrimiento se ha logrado mediante el análisis de un testimonio de sedimento del lago que abarca 3.300 años de antigüedad en tan solo 30 centímetros. Los investigadores lo obtuvieron utilizando una metodología innovadora que analiza el ADN de los parásitos de los peces, que se conserva mejor en los sedimentos que el ADN de los propios animales acuáticos.
“Hasta ahora, buscar el ADN de peces en los lagos de alta montaña era como buscar un pez en una piscina olímpica, porque depende de dónde haya muerto lo encontrarás o no en el testigo de sedimento”, añade Jordi Catalán, investigador del CSIC en el CREAF y otro de los autores principales del estudio.
La presencia de estos peces en un lago de alta montaña como el Redon sugiere una acción intencionada por parte de los humanos, posiblemente para disponer de alimento mientras pastoreaban ganado de ovejas. “Los peces no tienen manera de acceder a los lagos de alta montaña y solo pueden llegar ahí si alguien los lleva, así que su presencia es un indicador de intencionalidad y actividad humana”, señala Fagín.
Los resultados sobre la existencia de estas piscifactorías de alta montaña coinciden, además, con hallazgos de restos arqueológicos en los alrededores del lago que refuerzan la idea de que la región contaba con zonas de pasto utilizadas en la época tardo-romana y visigoda.
Además del ADN de parásitos, el equipo analizó otros indicadores ambientales como los pigmentos fotosintéticos. Se observó que la presencia de parásitos de peces coincidía con un incremento en la productividad del lago, lo que podría estar relacionado con una mayor erosión del suelo y el transporte de nutrientes al estanque debido al aumento del ganado en la época tardo-romana y visigoda.
“Este aporte de nutrientes favorece el crecimiento del fitoplancton y se refleja en el aumento de los pigmentos fotosintéticos conservados en los sedimentos”, apunta Marisol Felip, investigadora del CREAF y de la Universitat de Barcelona y también coautora del estudio.
Para estudiar el pasado de los lagos de montaña, se han utilizado los llamados “testigos de sedimento”: muestras cilíndricas que se extraen del fondo del estanque. Estas muestras pueden contener unos 100 años de historia cada 3 centímetros y permiten determinar condiciones climáticas pasadas y la presencia de diferentes formas de vida .
La investigadora Elena Fagín con dos muestras de sedimento obtenidas en el lago Redon.
Ubicado a 2.240 metros de altitud y relativamente aislado de la actividad humana durante siglos, el lago Redón se ha convertido en un valioso archivo histórico natural que ha sido objeto de estudio durante cerca de cuatro décadas. Su dificil acceso implica que cualquier cambio que se haya producido en su ecosistema se pueda atribuir de manera más sencilla a factores ambientales o humanos, como la introducción de peces o el pastoreo.
“Es como tener un archivo histórico natural, donde podemos ir descubriendo cómo eran los ecosistemas del pasado y, también, un laboratorio al aire libre donde podemos observar cómo influye el cambio climático y la actividad humana en el ecosistema”, concluyen los investigadores.
Este estudio, en el que también participaron la Universitat de Barcelona, el CSIC, el Instituto Nacional de Biología de Eslovenia y la Universidad Edith Cowan de Australia, demuestra el potencial del ADN antiguo de parásitos para comprender la actividad humana histórica y documentar impactos poco claros en los ecosistemas de alta montaña. Los hallazgos, a su vez, abren nuevas vías para investigar la relación entre los humanos y los ecosistemas de montaña en el pasado.