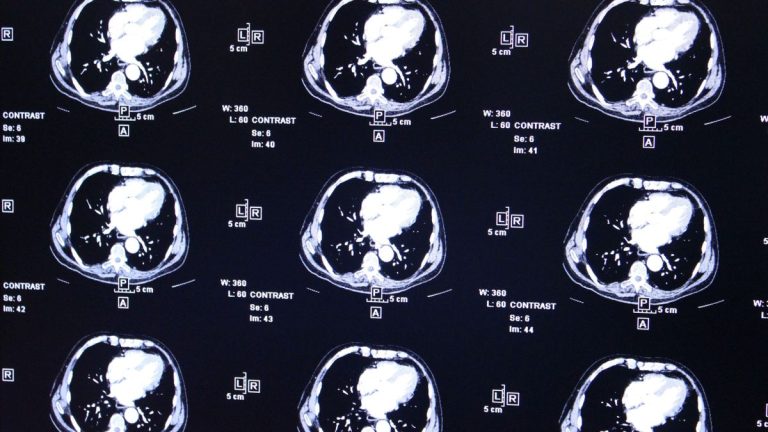El Ayuntamiento cierra ante el peligro de intoxicaciones y caídas la fuente de agua pensada para usos decorativos pero que se había convertido en refugio climático de muchas familias para combatir el calor
Brutalismo: de la funcionalidad y el antilujo a la fiebre estética por el hormigón
Hace apenas tres meses, Barcelona inauguraba la remodelación del parque de les Glòries con su nueva pieza central: una lámina de agua ornamental bautizada como Mirall d’Aigua (Espejo de Agua). Concebido como una superficie reflectante, elevado apenas un metro del suelo y de setenta metros de longitud, el elemento pretendía reforzar visualmente la icónica Torre Glòries. Pero lo que en principio parecía una intervención paisajística contenida, elegante y poco conflictiva, se llenó de niños chapoteando y de adultos refrescándose los pies. La respuesta del Ayuntamiento de Barcelona ha sido vaciar la fuente durante todo el verano.
El episodio del Mirall d’Aigua demuestra, de nuevo, que los usos ciudadanos no atienden a gestos simbólicos ni a manierismos paisajísticos. Pero también supone una respuesta institucional contundente a una apropiación espontánea del espacio público por parte de la gente, que a su vez corroboró, otra vez, que los usos ciudadanos no atienden a gestos simbólicos ni a manierismos paisajísticos.
La lámina de agua, aduce el consistorio para justificar su cierre, no está habilitada para el baño. Según el Ayuntamiento, no se trata de una piscina ni de una zona de juego acuático, sino de un elemento decorativo con agua reciclada, no potable, y con un sistema de recirculación que no garantiza la salubridad ni la seguridad para el uso recreativo. Las medidas de contención incluyeron el refuerzo de la señalización (de dos a seis carteles), la presencia de informadores cívicos e incluso la intervención puntual de la Guardia Urbana. Aun así, la escena se repitió día tras día, hasta que finalmente se optó por secar la fuente en plena ola de calor.
Lo que podría parecer una anécdota veraniega es, en realidad, una cuestión de fondo: ¿qué pasa cuando la ciudadanía no interpreta los espacios públicos como lo hacen los arquitectos o los responsables técnicos? El proyecto original del parque, ganador del concurso de 2013, contemplaba una lámina de agua lúdica, transitable, incluso jugable.
Según se recoge en la memoria técnica del proyecto y en alguno de los renders publicados, se trataba de una superficie plana, de donde pudiera brotar agua en algunos momentos del día para el disfrute y el juego infantil. Sin embargo, en las fases posteriores de desarrollo y ejecución, esa intención se diluyó. La versión finalmente construida es una fuente con bordes elevados y filtros de recirculación, mucho más cercana a un elemento ornamental que a una instalación interactiva.
Las razones del cambio no están del todo claras. Fuentes técnicas apuntan a la necesidad de reducir costes de mantenimiento, minimizar riesgos legales y facilitar el control de uso. El Mirall d’Aigua no es una excepción: la experiencia en Barcelona y otras ciudades muestra que la introducción de elementos de agua en parques y plazas suele estar condenada al fracaso. Su mantenimiento resulta costoso, técnicamente complejo y, si no se realiza con el cuidado necesario, puede derivar en episodios de legionela u otras infecciones.
Pero ante el calor, y el remarcable atractivo estético del granito empapado, la ciudadanía leyó ese prisma reflectante como una piscina superficial, un reflejo apto para vibrar y ondular con los pies, las manos y hasta con todo el torso por parte de los más atrevidos. Siguiendo la lógica que pensaron decenas de familias durante la ola de calor del mes de junio: “Si parece una piscina, si se siente como una piscina y si hay 35 grados a la sombra, probablemente termine siendo una piscina”.
Render del Mirall d’Aigua que no se ha llevado a la práctica
Lo ocurrido con el Mirall d’Aigua es una muestra más de un conflicto antiguo: el que se da entre la intención del diseño y la apropiación ciudadana. Una tensión que ha sido explorada por arquitectos como Aldo Van Eyck. Este arquitecto holandés sostenía que tras una gran nevada cualquier ciudad se transformaba en un lienzo en blanco, y que los niños se convertían temporalmente en los “Señores de la Ciudad”, apropiándose del espacio público a su antojo, corriendo en todas direcciones y definiendo sus propias zonas de juego.
Van Eyck proponía recrear esa sensación de indefinición —de tábula rasa— que producía la nieve, para que las ciudades pudieran ofrecer espacios vacíos, neutros y disponibles para la imaginación y la creatividad infantil. Defendía que los niños debían ser agentes fundamentales del desarrollo urbano. Y no se quedó en la teoría: entre 1948 y 1978 impulsó un ambicioso plan de regeneración urbana en Ámsterdam, que dio lugar a la construcción de 734 parques infantiles en solares de oportunidad, como terrenos baldíos o espacios entre medianeras resultantes de derribos.
Del mismo modo que Van Eyck, los arquitectos del campus de la Universidad de Michigan decidieron pavimentar los caminos del jardín central después de observar por dónde pasaban los estudiantes. Este fenómeno, consistente en que las personas crean rutas informales a través de áreas verdes eligiendo el camino más directo o conveniente, se conoce como desire paths (caminos de deseo).
Otro célebre arquitecto holandés, Rem Koolhaas exploró esta misma lógica en los años noventa, cuando dejó que el flujo peatonal de los estudiantes guiara el diseño del campus del Illinois Institute of Technology, trazando los recorridos a partir de las huellas reales y no de proyecciones abstractas. Incluso Broadway, la avenida más icónica de Nueva York, puede leerse como una desire line histórica: sigue el antiguo Wickquasgeck Trail, un sendero trazado por nativos americanos. Según algunos urbanistas, es el único eje de Manhattan que no fue borrado por la retícula ortogonal impuesta por los colonizadores europeos.
El Mirall d’Aigua es un caso paradigmático de “piscina de deseo”. En este punto, la decisión más sensata y coherente por parte del Ayuntamiento sería replantear el proyecto para reabrir este elemento de la plaza de les Glòries, asegurando unas condiciones de baño seguras y adecuadas. Mantener una fuente ornamental seca —como han estado todas las fuentes de la ciudad durante el último año de sequía— genera un contrasentido urbano y proyecta una imagen de abandono y desazón.
Cerrar la fuente ha sido un acto de prudencia preventiva. La amenaza de una demanda actúa como un freno ante cualquier iniciativa que implique un mínimo riesgo. Por eso se entiende que el Ayuntamiento de Barcelona haya decidido vaciar por completo el agua de la escultura. Por muy visible que hubiera sido un cartel colosal advirtiendo de los riesgos del baño, es lógico pensar que las demandas judiciales se habrían sucedido igualmente ante algún accidente o infección.
El urbanismo y las personas
El espacio público, con toda la normativa que lo rige, es cada vez más seguro y, por consiguiente, sumamente más aburrido y homogéneo. En ese contexto, los espacios libres y aptos para el juego son prácticamente inexistentes en las ciudades que pecan de un sobrediseño paternalista. Más allá de parques seriados y de zonas cercadas y muy definidas, los niños no disponen de espacios abiertos, flexibles y sin excesivas restricciones donde jugar libremente y reinventar la ciudad a su manera, donde desarrollar su creatividad y autonomía. La falta de estos terrains vagues urbanos no solo limita su juego, sino que también empobrece la ciudad misma, que pierde así la riqueza de esas apropiaciones espontáneas que la hacen vibrante y diversa. Recuperar esa capacidad de juego y experimentación debería ser una prioridad para pensar en ciudades verdaderamente humanas.
¿Hasta qué punto se podría considerar el cierre de El Mirall d’Aigua como un ejemplo más del urbanismo antipersonas? Este fenómeno no solo se manifiesta en la desactivación de espacios potencialmente lúdicos o comunitarios, sino que se expresa de una forma aún más cruda en la proliferación de estrategias de diseño hostil dirigidas contra los más vulnerables. En muchas ciudades, se instalan bancos con separadores para impedir que alguien pueda tumbarse, se colocan pinchos en repisas o portales para disuadir a las personas sintecho, o se retiran las marquesinas en zonas donde suelen refugiarse.
Estas actuaciones revelan una lógica urbana profundamente excluyente: aquella que considera que el ciudadano de primera es solo aquel que consume, pasea o produce, pero no descansa, juega o simplemente habita el espacio público de forma no regulada. El urbanismo antipersonas es, en definitiva, una arquitectura del miedo y del rechazo, que en lugar de acoger todas las experiencias que conforman la ciudad, las margina y las borra del paisaje.
En el mundo del diseño urbano, arquitectos y urbanistas nos enfrentamos hoy en día al reto de diseñar los llamados “refugios urbanos” que equipen las ciudades con lugares frescos y resguardados donde poder escapar de este calor extenuante que atenta contra la salud. En los últimos años, se suceden gráficos, mapas de calor, monitorizaciones de temperatura, de humedad y de brisas, y toda una serie de medidores complejos para justificar cómo unas pérgolas con enredaderas pueden rebajar la temperatura en un grado.
Con el Mirall d’Aigua, Barcelona había propuesto sin saberlo, en pleno corazón de la ciudad, un refugio climático de primer orden, contrastado por un grupo experimental de su población más que amplio y variado. Como rezaba un tuit del urbanista canadiense Brent Toderian durante la pandemia: “Las ciudades inteligentes no prohíben ni limitan el espacio público: lo reconfiguran para que la gente lo use de forma segura.”