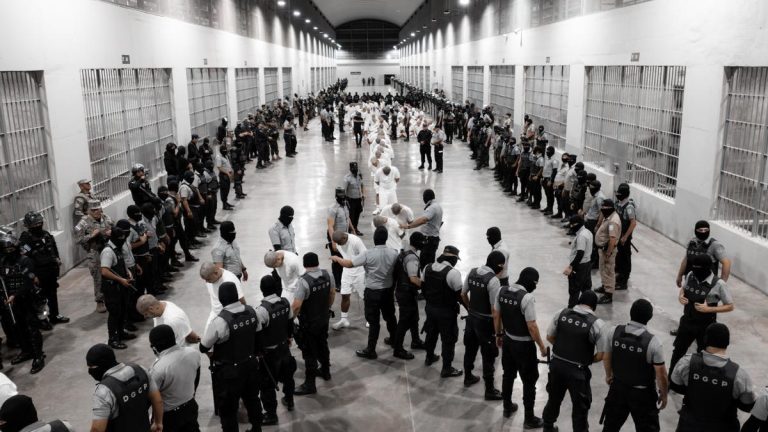elDiario.es reúne al intérprete con el hepatólogo que le recetó hace una década uno de los antivirales de acción directa contra este virus que ha librado de la infección a 172.000 pacientes desde 2015 en uno de los capítulos más fascinantes de la historia de la medicina moderna
A un paso de acabar con la hepatitis C: ¿dónde están los 20.000 casos sin diagnosticar en España?
El actor Carmelo Gómez no tiene ni vírgenes ni santos en las estanterías de su casa, pero la vitrina está coronada por un frasco de pastillas que guarda con el mismo fervor que rezaría un católico a las imágenes. No es para menos. Aquellas píldoras le permitieron dar una patada al virus que estaba activo en su cuerpo desde niño y le estaba complicando seriamente la vida: la hepatitis C. El protagonista de filmes como Días contados o El perro del hortelano es una de las 172.000 personas que, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, se han curado en los últimos diez años tras tratarse con los antivirales como los que atesora en su vitrina. Los fármacos que vinieron para cambiarlo todo.
Javier García-Samaniego es coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) y jefe de la sección de Hepatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Fue uno de los tantos médicos que vivieron esta metamorfosis en primera persona. Prescribió Harvoni –uno de los nombres comerciales de los antivirales– a Carmelo Gómez en 2016. Lo que empezó en la consulta, en un vínculo entre sanitario y paciente, terminó convirtiéndose en una relación de amistad que dura hasta hoy.
Ambos charlan juntos con elDiario.es como testigo para recordar una década después lo que ha supuesto esta especie de revolución antivírica “Fue un cambio radical. Me quité la losa y todo parece ahora un mal sueño”, rememora el actor. “Se acabó el estar agotado, el sentir que cuerpo no tiraba. Mis compañeros de las funciones me decían: pero qué estás tomando”, añade Gómez, que se contagió con nueve años al recibir una transfusión de sangre en un hospital. A su lado, el médico destaca que “estos fármacos son un caballo ganador: son orales, no tienen efectos secundarios y curan al 95% de los pacientes. No hay retorno más agradecido que el de un paciente que se cura”.
Estos fármacos son un caballo ganador: son orales, no tienen efectos secundarios y curan al 95% de los pacientes. No hay retorno más agradecido que el de un paciente que se cura
Hasta la llegada de estos medicamentos, los pacientes con daños en el hígado causados por este virus sigiloso, que se descubrió hace apenas tres décadas, llenaban las plantas de hepatología. Copaban los ingresos y muchos terminaban siendo candidatos a trasplante. Solo se disponía de un tratamiento que combinaba dos fármacos: interferon y ribavirina. Era una terapia larga, que curaba solo a una parte de los pacientes –no más del 60%– y tenía grandes efectos secundarios. Los antivirales actuales, cuyo principio activo es el sofosbuvir, resuelven la infección en como máximo 12 semanas. Si no hay fibrosis, el paciente puede ser dado de alta sin necesidad de más seguimiento.
Ambos, médico y paciente, a las puertas del Hospital La Paz de Madrid.
Inicio tumultuoso
Pero esta historia de final feliz tuvo sus complicaciones. En 2014 había en Europa un tratamiento aprobado y sumamente eficaz contra la hepatitis C que, sin embargo, no era accesible para los pacientes españoles porque el Ministerio de Sanidad todavía no lo financiaba. Los enfermos pasaron a la acción apremiados por la falta de tiempo: para muchos de ellos era la última oportunidad para vivir. Algunos fallecieron en los meses que duraron las negociaciones con la industria hasta que finalmente se aprobó su reembolso en el Sistema Nacional de Salud el 1 de abril de 2015. Su elevadísimo coste, unos 100.000 euros por tratamiento, retrasó este primer paso.
“Por primera vez los pacientes con hepatitis C, igual que aquellos con VIH en otros momentos históricos, se unieron y mostraron su potencia para cambiar las cosas”, recuerda la hepatóloga María Buti, consultora senior del hospital Vall d´Hebron y catedrática de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se manifestaron en las puertas de los hospitales, se encerraron, se aliaron con las sociedades científicas.
Se acabó el estar agotado, el sentir que cuerpo no tiraba. Mis compañeros de las funciones me decían: pero qué estás tomando
Inicialmente se financió para los enfermos más graves, los que tenían fibrosis significativa. Dos años después, todas las personas infectadas, independientemente del nivel de sus daños, tuvieron acceso al fármaco que evitaba la replicación del virus y, por tanto, la infección de nuevas células. Cualquier rastro del patógeno desaparecía de la sangre en un periodo de tiempo.
“Hoy apenas tratamos pacientes con hepatitis C”
Con la entrada de los tratamientos se produjo una avalancha en el sistema público de pacientes esperando su cura. “Hubo que ampliar consultas y contratar hepatólogos de refuerzo. Los cuatro o cinco primeros años fueron así. Hoy apenas tratamos pacientes con hepatitis”, dimensiona García-Samaniego. El último estudio de seroprevalencia que realizó el Ministerio de Sanidad en 2017 concluyó que el 0,24% de la población tenía infección activa por hepatitis C. Ese porcentaje se ha reducido, según sus modelizaciones, a un 0,12% en 2022.
Julia del Amo, directora de la División para el control del VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis del Ministerio de Sanidad (antiguo Plan Nacional contra el Sida), asegura que en 2015 “no se tenía toda la información que disponemos ahora gracias al Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C”, que echó a andar hace ahora una década y que contiene medidas decisiva más allá de los fármacos como una mejor vigilancia o cribados a las personas de riesgo.
El Ministerio de Sanidad conmemora, junto a médicos, sociedades científicas y pacientes, la efeméride en un acto programado para este viernes. “Hay que celebrar tratamientos disruptivos como este que cambiaron el statu quo, que hicieron una enfermedad mortal en curable”, asegura del Amo.
Hay que celebrar tratamientos disruptivos como este que cambiaron el statu quo, que hicieron una enfermedad mortal en curable
Este capítulo, uno de los más fascinantes de la medicina moderna, se está escribiendo solo en algunas partes del mundo, anota la subdirectora. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que hay 50 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis C en el mundo y cada año se producen alrededor de un millón de nuevas infecciones. En 2022, 242.000 personas fallecieron debido a la infección causada por el virus, sobre todo por cirrosis y carcinoma hepatocelular (cáncer primario de hígado). “Es una historia de éxito, sí, pero también de inequidad. Fue alucinante lo que pasó en España, no así en otros países del mundo. La innovación sigue sin ser equitativa”, lamenta.
Buscar a los que no están diagnosticados
Con todo, todavía hay trabajo por hacer. Se calcula que España tiene 13.000 personas todavía sin diagnosticar y el siguiente reto, el que conduciría al país a la ansiada eliminación completa del virus, es localizar a esos pacientes. La Fundación Española de Aparato Digestivo (FEAD) cree que algunas de estas personas contrajeron la infección hace décadas y no saben que la tienen o no fueron tratadas en su momento. Mucha gente se infectó bien por transfusiones de sangre o en medio de la epidemia de la heroína de los años ochenta y noventa.
Hay que buscarlas también, dice Sanidad, en los considerados grupos de riesgo: usuarios de drogadas inyectadas –la transmisión es a través de la sangre– o personas que practican prácticas sexuales de riesgo como el chemsex. “Sabemos que la prevalencia es superior en estos grupos, de entre un 7 y un 8%”, cifra del Amo. Las sociedades científicas y médicas han propuesto hacer “un último esfuerzo de información y sensibilización” con un cribado a la población mayor de 40 años con el que no comulga el Ministerio de Sanidad por considerarlo ineficaz. “Ahora mismo no se sustenta con los datos, los pocos casos, que hay en España”, apunta la responsable de la división de hepatitis virales al ser preguntada por esta cuestión que admite, no obstante, que “hay que mejorar la vigilancia”.
“Creo que tenemos que quedarnos con la solución de país que conseguimos, con que hicimos las cosas bien”, zanja García-Samaniego. Basta un dato para entender la dimensión del cambio en solo diez años: una de cada tres personas que estaban esperando un hígado en la lista de trasplantes en 2015 tenían hepatitis C; hoy solo son un 7%.